Toda persona que habla de amor a su amor lo hace con letra de bolero. Hay palabras precisas para decirnos a nosotros mismos que el encuentro con determinado ser está indicando una diferencia; también para reconocer que esa cosa distinta se transforma en pasión: y que triunfamos o somos desdeñados. Finalmente, contamos con esas extrañas palabras que marcan el (lento, progresivo, desgarrado) final del hechizo.
Dicho de otro modo: nuestro descubrimiento del amor o de su desaparición siempre se convierte en frases o exclamaciones. Nada hay más original en cada individuo que la manera como expresa su pasión o su odio. Y al hacerlo, sin embargo, está repitiendo la letra de algún bolero. No tenemos que ser conscientes del hecho: quienes han sido deliberados y conscientes en este código del enamoramiento y sus matices son los compositores del Caribe: sus letras roban la originalidad de nuestros sentimientos, para devolverla bajo la forma de un secreto musical colectivo.
La profundidad extrema del amor acude al silencio o al lenguaje de los hechos; pero cuando necesita ser expresado oralmente, sus sintagmas o monosílabos adquieren la exacta extensión de una frase, que bien puede caber en la versificación de un bolero.
Hubo una época en la que no existía el bolero, y creo que entonces la gente estaba incompleta. El amor carecía de un mensajero público, popular, a través del cual mostrarse. Otros eran los medios cotidianos para la expresión: la mirada, los gestos, una flor, un objeto, el dinero, las leyes, la tragedia o la comedia. Depende del tiempo en que veamos a las parejas atraerse. Y hasta hubo épocas en que no existió lo que hoy llamamos amor: pero no es ese nuestro tema de hoy.
El amor en las tierras del mar Caribe y, por extensión, en casi toda la América Latina, habla en bolero. Puede haber canciones inolvidables por su melodía o por sus frases. En el bolero ambas cosas están fusionadas tan profundamente, que ningún oyente verdadero podría separar una de otra. Ritmo, melodía, sentido: claves del asunto. Claves que también proceden de las palabras y la manera como se dicen las cosas del amor entre nosotros. No son versos las letras del bolero, aunque muchos bellos versos se cuelan allí: los autores no han buscado la creación metafórica sino cerca del sentido inmediato, es decir, del habla o del susurro. Sin embargo, en su totalidad, el mensaje está versificado. A veces por obra de la rima y del ritmo; a veces porque sus temas (su único tema, para ser exactos) se desarrollan como en un poema.
Esta misma particularidad oral del bolero es lo que define el destino de sus intérpretes. No todo el mundo puede cantar boleros. Antes de entrar en ese aspecto, concluyamos con los párrafos anteriores: el bolero perdura —a pesar de sus metamorfosis— como emblema del amor en América Latina, precisamente por su carácter oral: cada pieza conversa, confiesa o maldice: expone una situación pasional, tal como ésta se presenta en la realidad. Y si así ocurrió a comienzos del siglo XX, nada indica que dejará de ocurrir en forma similar. Las raíces del bolero van al fondo inconsciente de la ternura y de la pasión. Allá están las fuentes sentimentales que nutren su presente y su futuro. El bolero canta porque habla: en ese doble borde reside el secreto de su duración, de su aceptación.
Hablaré ahora de dos cantantes actuales para matizar lo que quiero decir. Gloria Estefan representa un fenómeno único: el traslado político (y en cierto modo natural: por los límites marinos) del bolero a terrenos norteamericanos. Hablo de terrenos, ya que ni la geografía ni el alma de Miami, pertenecen a la cultura de las Antillas. El antiguo refugio para los gringos (en su mayoría viejos) que huían del invierno, convirtió su célula latina de los años cuarenta y cincuenta en un complejo organismo social compuesto casi completamente por cubanos. Si el bolero (y la rumba y el mambo) era bailado allí en casinos y boîtes, por gringos de madera, tiesos y secos, la emigración cubana fue inyectando calor, vivacidad, sabor y hasta melancolía al baile y a los oyentes. Gloria Estefan es un refrescante producto de esa novedad social. En su contra tiene el hecho de resultar un producto sostenido por fabricantes de música y espectáculo. Pero no hay duda de que su voz (limitada, dúctil, susurrante) se alinea en una larga tradición: la de Eva Garza y Virginia López. Esto la convierte en una modalidad necesaria y espléndida: el bolero refinado, casi espontáneo, pero firmemente arraigado en los cánones del género. También a su favor cuenta una instrumentación límpida, el adecuado uso de recursos electrónicos; y los discretos textos de sus éxitos.
La otra bolerista de este fin de siglo es, absolutamente, una bête noire como intérprete. Es sobria (casi inmóvil) durante sus espectáculos; intuyo asimismo que su vida privada es elemental y media. Pero tras esta impresión que me produce, se revela, pleno, hiriente, poderoso, original, el genio del bolero. Hablo, desde luego, de Paquita la del Barrio. Y sin exagerar, a la vez que considero que ella resume todo un siglo de boleros, que en sí misma representa una edad de oro para éste, puedo decir que tal vez Paquita la del Barrio sea la última gran sacerdotisa actual del bolero. El secreto reside en su voz: no importa su vida general ni su repertorio ni otro accesorio: Paquita la del Barrio es sólo voz, y esa voz es la del deseo en su magnífica precisión, en su inevitable ambigüedad; es la voz de la sexualidad y del placer, del engaño y la perfidia, del odio, del desprecio: de la exacerbada sensibilidad del amante (con o sin amada).
¿Qué edad podemos dar al bolero? Como para tantos fenómenos de la cultura popular, no hay una fecha de nacimiento exacta. Pero por oposición, la natural presencia del danzón y, un poco después, de la rumba, nos permiten reconocer que la necesidad de contraste, entre músicos y bailadores, iba a requerir de un ritmo lento: los primeros avances de las expresiones amorosas en público. Si una pieza como “Adiós Mariquita linda”, compuesta por un autor de Michoacán en 1925, se impone en México y traspasa la frontera de Norteamérica, es porque en esa década los ritmos precedentes de la canción han ido alterando sus compases y ya el bolero es generalmente aceptado.
En todo caso, hubiera bastado una fácil alteración rítmica en la famosa canción “La golondrina”, posiblemente compuesta hacia 1870; o en la no menos famosa “La paloma” de 1866, para que desde entonces el bolero hubiese hecho acto de presencia. No hay duda, en cambio, de que la inauguración de la radiodifusora XEW, la Voz de América, en México iba a marcar el establecimiento, la popularidad, la difusión del bolero y sus intérpretes en todo el Caribe. Había nacido el inexorable paralelismo entre el bolero y la radio, que aún hoy continúa.
Decir radio es decir cantantes, músicos y, desde luego, compositores. Ya en la estación XEW está un joven y oscuro compositor elevando la gloria de su talento, que llegará hasta nosotros: Agustín Lara. Y entre los intérpretes, el primer círculo de los clásicos: Alfonso Ortiz Tirado, Juan Arvizu, Néstor Chayres, entre otros.
Pero, ¿de dónde viene esa eclosión rítmica y emotiva, el bolero? En su libro La música afrocubana el estudioso Fernando Ortiz, considera: “En la música de Cuba han podido confluir cuatro corrientes étnicas, que grosso modo pueden denominarse india, europea, africana y asiática, o también bermeja, blanca, negra y amarilla”. A pesar de esto, Ortiz niega enfáticamente la influencia del indígena americano en nuestra música.
Por su parte, Alejo Carpentier, en La música de Cuba, contrapone el baile aristocrático del minué en La Habana a la aparición marginal de la contradanza: “El hecho es de capital importancia para la historia de la música cubana, ya que la contradanza francesa fue adoptada con sorprendente rapidez, permaneciendo en la isla, y transformándose en una contradanza cubana, cultivada por todos los compositores criollos del siglo XIX, que pasó a ser, incluso, el primer género de la música de la isla capaz de soportar triunfalmente la prueba de la exportación. Sus derivaciones originaron toda una familia de tipos aún vigentes. De la contradanza en 6 por 8 —considerablemente cubanizada— nacieron los géneros que hoy se llaman la clave, la criolla y la goajira. De la contradanza en 2 por 4, nacieron la danza, la habanera y el danzón, con sus consecuentes más o menos híbridos”.
Híbrido o no, de allí deriva rítmicamente el bolero, que habría de adquirir relevancia sobre todos aquellos otros tipos musicales. Para cerrar estas líneas, veamos esos orígenes del bolero según el especialista Néstor Leal: “Nacido gracias a un progresivo cruce de influencias —en el que participaron de un modo u otro, a lo largo de las primeras décadas del siglo, la llamada habanera, la romanza operática, la canción vals, el son, la clave, el danzón, el fox-trot y aun el blues—, la trayectoria del bolero la inauguran, por una parte, autores vinculados por formación y aprendizaje a la opereta y a la zarzuela —como Roig, Grenet y Lecuona— o al teatro de variedades y la radio —como Cárdenas, Grever, Hernández, Lara y Esparza Oteo— durante una época —la de los años ’30…” Añade Leal que entre los primeros intérpretes de ese lapso se cuentan, sobre todo en México, tenores y barítonos ligeros como algunos de los ya nombrados, y José Mojica, Tito Guízar, Juan Pulido, Pedro Vargas. Además, las mezzosopranos y contraltos Esther Borjas, Margarita Cueto, Rita Montaner.
Presencia francesa y española (¿puede haber bolero sin guitarra y sin requinto?); presencia africana en todo el Caribe: la riqueza percutiva de nuestra música no oculta su lenguaje de tambores. ¿Y lo indígena? Tal vez sea arriesgado decirlo, pero creo que el aporte indígena al bolero —aporte importantísimo— no consiste en elementos instrumentales o técnicos: tal rasgo consistiría en una expresión de carácter. Tapado por la confluencia de culturas, hay un sentido del erotismo, mejor dicho, de la expresión erótica antillana, que ha permanecido oculto durante siglos: el langor, la sensualidad mórbida, la contenida pasión que se agita como lenta serpiente hasta explotar en el frenesí corporal. Ritmo, música y letra del bolero unen a todos sus componentes internacionales en un riguroso determinismo: la cadencia sinuosa, insegura, sobresaltada; ardiente y tierna, pero también trágica del alma indígena. Desde Cuba prolifera el bolero como expresión estética; México —país de inmensa población indígena— lo acuna y lo devuelve a las masas. Todo el Caribe lo ha celebrado durante estos cien años como su canto de cuna, de cama.
Fuente: José Balza
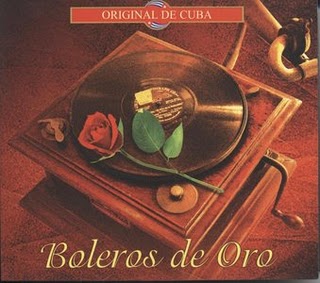




 Fernando Álvarez se presenta actualmente en Dos Gardenias
Fernando Álvarez se presenta actualmente en Dos Gardenias Durante un ensayo en 1959 con el compositor y pianista Bebo Valdés.
Durante un ensayo en 1959 con el compositor y pianista Bebo Valdés. En un rincón de su casa, en el Cerro, con algunos de los reconocimientos obtenidos.
En un rincón de su casa, en el Cerro, con algunos de los reconocimientos obtenidos.